No parecen buenos tiempos para la lírica, los nuestros, este siglo XXI que se nos presenta con una tremenda crisis medioambiental, tan evidente ya a estas alturas que está siendo objeto de movilizaciones y de debates intensos, preocupantes y, peor aún, sin atisbar ningún remedio. Es un problema nuevo, sí, pero que sin embargo no ha aparcado otros más clásicos, una crisis social grave, trágica en ocasiones, como es el caso de las muertes en el Mediterráneo, una situación económica repleta de nubarrones, una inestabilidad política que en España se traduce en elecciones cada año, sin atisbar tampoco aquí muchas salidas. Por repetir, repetimos incluso la crisis catalana que es como una constante en España, un ni sí ni no ni todo lo contrario que llega a veces a aburrir por lo poco novedosa que resulta y por su pobreza de argumentos y razones.
Si echamos una ojeada al pasado, descubrimos con horror que todo se repite con una asiduidad tremenda. Claro que cada generación vive su crisis –o su parcela de crisis: la crisis es la misma, la de hoy y la de ayer– con ojos nuevos y tal vez por ello no produce ese agobio de la rutina, de la insistencia y la redundancia. No hay un déjà vu en nuestra mirada, pero la hay en la historia, por esto tal vez cada final de generación comporta un final del mundo y la aparición de una nueva conlleva algo de esperanza.
Claro que no es una repetición exacta la de una época y otra. Si comparamos este salto de siglo último con el de hace cien años, vemos problemas parecidos, pero otros nuevos; actitudes similares, pero otras diferentes. Por ejemplo, la presencia de la cultura y el papel de los artistas en la sociedad de finales del siglo XIX e inicios del XX, tan diferente a lo que ocurre hoy.
El 13 de enero de 1898 Émile Zola publicó un artículo en el diario francés L´Aurore en el que incidía en un asunto de enorme importancia en la Francia del momento, la acusación a un alto mando del ejército de origen judío de espionaje. Ese artículo dio inicio a la aparición de un fenómeno que en sí no era del todo nuevo, la participación de un escritor en la actualidad política y social, pero que le dio cierta carta de naturaleza, hasta el punto de surgir entonces el concepto de intelectual comprometido.
En España la denominada generación del 98 tuvo una mirada intensa en la realidad política y social de un país que parecía descalabrado, como lo parece hoy. Antes, algunos escritores habían comenzado a escribir sobre la realidad social, sobre lo que Emilia Pardo Bazán calificó la cuestión palpitante. El siglo XX, hasta una década antes de su final, fue intenso en la participación de escritores, artistas y otra gente de la cultura, la intelectualidad, que es un concepto tal vez demasiado amplio, un tanto engreído, en la realidad política y social. Pero a medida que el siglo se acercaba a su final fue desapareciendo la presencia de los escritores y los artistas de esta realidad, como si cada vez tuviera menos importancia su opinión o como si no existieran ya motivos para su incidencia, hasta el punto de que de vez en cuando surgía la pregunta de dónde estaban los escritores y artistas ante los problemas del país y del mundo.
Hoy ya ni siquiera nadie se lo pregunta, tal vez porque ese mundo de la cultura en general tiene menos importancia social, excepto quizá el mundo del cine, que ha ganado más peso con los avances audiovisuales y haber ocupado además el espacio que ocupaba el mundo de las letras o a la pintura. Tampoco es que la opinión de un escritor tuviera que ser más certera que la de cualquier otra persona de cualquier otro sector ni hacía más justa la causa por la que se comprometiera, conllevaba eso sí una influencia social. Aunque a la hora de incidir y tener la razón, haya que ser muy cauto. Sea lo que fuere, ya no hay esos manifiestos firmados por un sinfín de autores, a lo sumo se intenta incidir por medios de artículos o de columnas que recogen una mirada menos aseverativa que la de hace unos años. Y quizá esto no sea del todo malo. Ni tampoco bueno si lo miramos desde el lado del debate público, cada vez más bronco y menor argumentativo. Refleja eso sí, en parte, la menor importancia que tiene la cultura en la sociedad.
Hay hoy autores que siguen comprometidos con sus opiniones respecto a la sociedad, como Rafael Reig, y autores en cuyas novelas hay un trasfondo político e histórico que invita a una reflexión sobre los últimos años, como ocurre con Martínez de Pisón. Pero a todas luces, la situación ha cambiado y su peso es mínimo, no existe ya siquiera ese deseo de incidir como gremio. Lo cual no es malo por sí mismo, aunque lo dicho, denota ese nulo papel que tiene hoy la cultura en el panorama social.


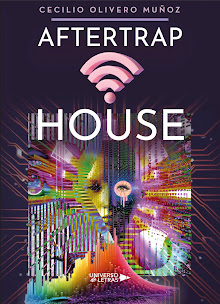
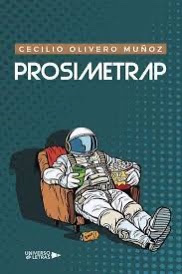
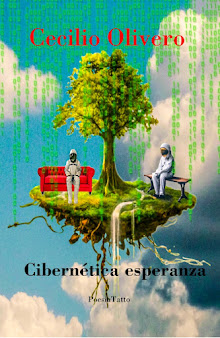
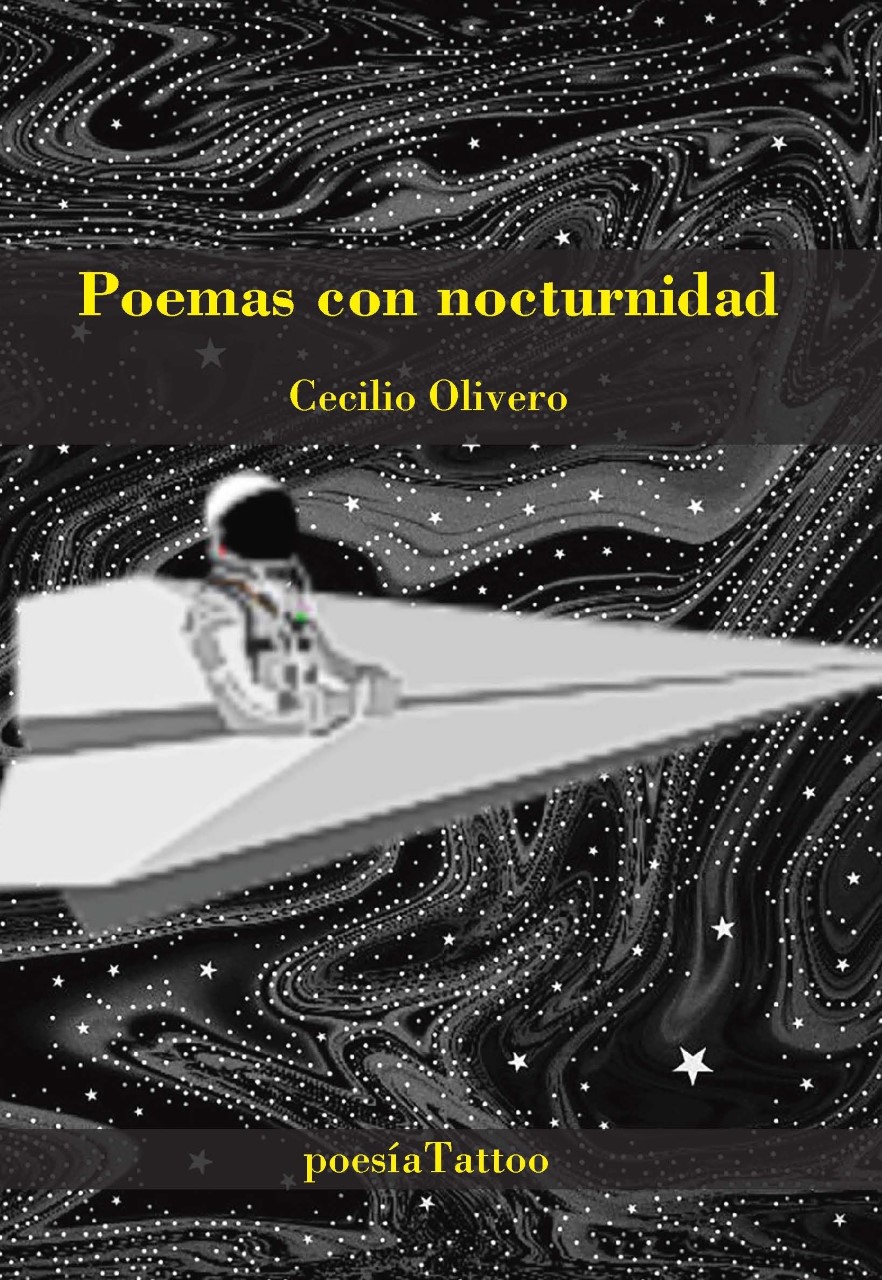
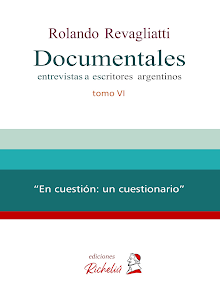

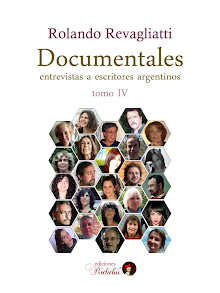
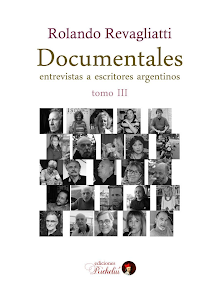
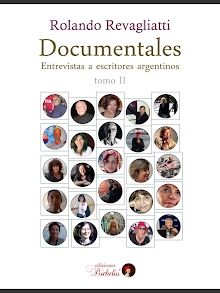




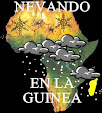

No hay comentarios:
Publicar un comentario